La jauría nos sigue de cerca. Aunque
lejos, sus ladridos amenazantes atenazan nuestros cuerpos convulsos y hacen que
intentemos huir más y más rápido por el suelo cenagoso entre el arbolado. El
eco retumba entre los árboles mortecinos y nos inunda las almas de miedo y
terror. La tenue neblina es nuestra aliada pero poco a poco las imágenes
difusas de los troncos de los árboles contra los que poco antes
trastabillábamos y a los que nos aferrábamos para no caer una y otra vez, se
tornan en pálidas siluetas erguidas sobre la hojarasca embarrada y fría. Tengo
las manos hinchadas de frío y las múltiples heridas producidas por el ansia de
escapar ya no sangran ni duelen. No siento los dedos. Me los miro y siguen ahí
aunque al toparme con los troncos de los árboles y los ramajes rígidos no los
siento. Mi compañero de escapada consiguió unos guantes que arrancó de las
manos del cuerpo inerte del pobre diablo que guardaba la puerta de la finca
mientras yo vigilaba. Otro ser inocente que muere sin necesidad.
Voy por delante de mi compañero, aquejado
de las llagas de los pies producidas por los grilletes que le tenían prisionero
desde hace tiempo. El frío es sobrecogedor y nuestras ropas están empapadas de
barro, sudor y sangre. Ascendemos. Y los troncos caídos, rotos y enmarañados en
grotescas figuras dificultan nuestra marcha. Los perros se acercan. Si no
ladraran con rabia hace tiempo que nos habrían cogido y se habrían deleitado
con nuestra debilidad hasta la llegada de sus guardianes, lo cual nos hubiera
liberado del sufrimiento. La muerte en el acto es el premio para un fugitivo
cazado. Es la ley, y la ley es ejecutada con enorme pasión y devoción. Pero
ladran. Y ese gesto hace que sigamos huyendo y llevando nuestros cuerpos y
nuestras almas hasta el límite de la extenuación y la razón.
Mi compañero no puede casi andar. Las
tremendas y profundas heridas de sus tobillos hacen que se retrase cada vez
más. Yo no puedo parar. Ahora sé que él será cazado. Él también lo sabe. Ya a
lo lejos, vuelvo la vista y lo veo azaroso y quejumbroso arrastrándose con las
manos, arrodillado. Humillado. Me mira. No hay palabras. Esa ha sido nuestra
despedida. Dentro de muy poco los ladridos de los hambrientos perros dejarán
paso a los quejidos y gritos de mi compañero mientras sus carnes son
desgarradas entre los silenciosos árboles, testigos mudos del horror. Y después
seguirán ladrando pero esta vez en mi búsqueda.
Sigo subiendo y subiendo. La fuerte
pendiente y el resbaladizo suelo me obligan a extremar las precauciones. Este
terreno me es favorable porque los perros tendrán más dificultades que yo en
atravesarlo. Me pesa el cuerpo y no siento ni las manos ni los pies, el dolor
dejó paso a la indiferencia, pero mis esperanzas de escapar están intactas y
más ahora que los perros casi no se oyen aunque mi rastro es imborrable en este
terreno así que no puedo aflojar el paso.
Me vienen a la mente imágenes y recuerdos
de tiempos mejores, tiempos felices y prósperos. Mi tranquila vida pasada se
tornó en desgracia en aquel infinito instante en el que su vida se deslizó
fuera de ella después del fogonazo. El disparo que segó su existencia ahora me
acosa y me persigue. Quien a hierro mata, a hierro muere. Mi penitencia es ésta
y me empujará a reunirme con ella dentro de muy poco puesto que el destino así
está escrito. Fugazmente vi irreconocible mi reflejo en el espejo del salón
aquella tarde. No era yo, pero aquel hombre que empuñaba el arma ahora humeante
y caliente tenía mi cara y vestía mis ropas. Pero para mí, era un desconocido.
La sangre que manaba de su cabeza transformando su largo pelo dorado en rojizo
ardiente llegaba ya a mis pies a pesar de ir empapando la gruesa alfombra. Pero
no los aparté. Seguí allí, de pie, recreándome en tan dantesco espectáculo. Los
actores de esta farsa han cumplido bien su papel. Murió quien tenía que morir a
manos de quien tenía que matar. La función concluyó sin aplausos.
Otros ya lo han intentado y algunos, los
menos, lo han conseguido. Salir de ese infierno no es fácil pero ahora me doy
cuenta de que si no lo hubiera intentado no tendría sentido seguir con vida.
¿Qué me deparará el futuro? ¿Cómo he llegado a esto? Mientras tanto, sigo
huyendo de los perros y, si consigo zafarme de ellos, intentaré huir de mi
mismo.
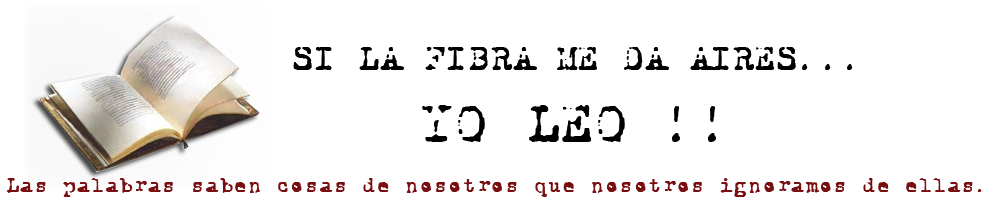

No hay comentarios:
Publicar un comentario