Era una de esas últimas tardes de
verano. Allí todo el mundo lo decía;
-
Ya se sabe, aquí, el verano dura del 15 de julio al 15 de agosto.
El niño bajaba a paso tranquilo a casa de
los abuelos. Mamá se lo dijo sin muchas más explicaciones:
-
Vete a ver a los abuelos, y espérame allí hasta que vaya con Papá.
Y eso hizo. Pasó por la plaza que su
padre siempre llamó del Ayuntamiento, pero que no sabía porqué, todavía tenía
una estatua a caballo de aquel viejo militar que murió cinco años atrás.
Como siempre, y no sabía por qué, volvió
a atravesar el Pasaje de Peña, y, una vez más, a mitad de camino, no podía
respirar por el humo de los tubos de escape de los coches. Acabó el último
tramo pues, como siempre, corriendo.
Llegó al portal, y de puntillas, llamó
por el telefonillo.
-
Abuela, abre, soy yo.
Subió las escaleras de tres en tres. La
puerta de la casa estaba abierta. Nadie le esperaba. Extrañado,
cerró la puerta con cuidado y empezó a buscar. Finalmente entró en la
habitación de los abuelos. Allí estaban todos alrededor del Abuelo. El niño,
curioso, se asomó entre la nube de batas. Lo vio en su silla. El Abuelo sudaba
copiosamente. La tía Carmen le abanicaba, pero no parecía hacerle efecto. El
resto de sus tías estaban también en la habitación.
-
Acércate, oyó que le decía en un susurro.
Su voz, siempre firme e imperiosa sonaba
ahora débil, entrecortada, lejana. El niño se sentía dentro de una de
esos dramones, como los llamaba su padre.
-
Acércate, repitió el Abuelo. ¿Cómo estás?
-
Bien, respondió el niño, como siempre, tan parco en sus palabras.
El Abuelo bebió un trago de agua del vaso
que le puso en los labios la Abuela. Trabajosamente , se pasó su pañuelo por la
cara para secar parte del sudor. El niño no reconocía a su Abuelo. Si, era él,
pero no era el Abuelo que él recordaba. Su Abuelo era eso que sus tíos llaman,
un "hombre de orden". ¿De orden?, se preguntaba el niño...si nunca le
he visto dejar nada en su sitio, todo lo hace la Abuela. Y ahora, ahí le
tenía, enfermo, en manos de las mujeres de la familia.
De repente, como si el Abuelo lo hubiera
ordenado, en ese estilo suyo tan peculiar de ordenar sin decir nada, se
hizo un silencio.
-
Chaval, recuerda una cosa, llegado el momento, que llegará, sé valiente, y
muere como los toros bravos, en medio de la plaza.
El Abuelo se calló. En ese momento, Mamá
y Papá entraban en la habitación.
-
Mamá, ¿que le pasa al Abuelo?, le dijo a bocajarro a su madre.
Toda la familia le miró con esa cara que
quiere decir, Esther, ¿no sabes hacer que tu hijo no hable a destiempo?
-
Nada, el Abuelo está un poco malo. Corre a casa, que tu hermana te dará la
cena.
Dicho y hecho. No se sentía cómodo en ese
ambiente claustrofóbico. No sabía el qué, pero ahí pasaba algo raro. Se acercó
a darle un beso al Abuelo antes de irse, y cuando tenían ambas caras pegadas, y
en un nuevo susurro, el Abuelo repitió.
-
Recuérdalo, como los toros bravos, en medio de la plaza.
Vale, pensó el niño.
A la mañana siguiente, cuando bajó a
desayunar, Mamá no estaba.
-
Techu, ¿donde está Mamá?
Su hermana mayor, con cara de, este-crío-no-se-entera-de-nada,
le dijo.
-
Esta en casa de los Abuelos, el Abuelo murió anoche.
Pasaron los años, y aquel niño se hizo
hombre, fue padre, y tuvo siempre presente ese día en el que el Abuelo,
consciente de su cercano final, le dejó marcado con tinta indeleble la eterna
levedad del ser...como los toros bravos. Desde entonces, vive el día a día,
sabiendo que cada día pasado no vuelve, no se repite, cada día dedicado a ser
infeliz es tiempo perdido que no volverá, porque, pese a lo que nos creamos, el
Tiempo no pasa, somos nosotros los que pasamos.
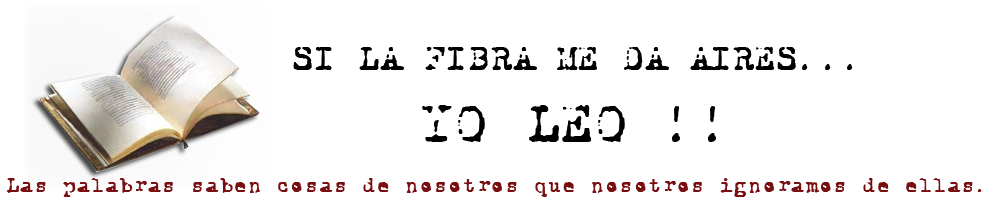

No hay comentarios:
Publicar un comentario